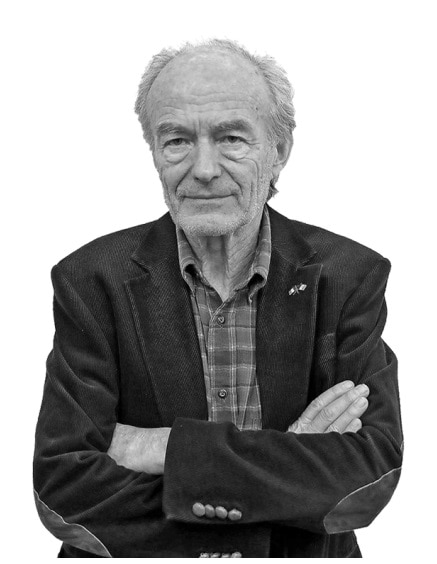Hace unos días, Alfredo López Austin anticipó viajar hacía el Gran Misterio y recordé la pregunta sorprendente, algo de metafísica, pero muy concreta: “¿Qué pensarás el día de tu muerte?”. Cuando la leí, no podía creerlo y le tuve envidia a Guillermo el Mariscal, gran señor de la Edad Media franco-inglesa, cuya muerte serena y larga despedida fue contada por Georges Duby. Muchos siglos después, un ranchero mexicano vivió su muerte de la misma manera, en Ayutla de los Bravos, lejos de su Coalcomán natal: Me dijo, con una sonrisa, levantando la mano hacia arriba “les aparto un lugar”. “La fe del carbonero”, dijo Blas Pascal.
Veinte años después, Alfredo nos dijo: Tal vez, contagiado por lo inasible, rompa al morir la piel de mi último minuto y convierta en tiempo dilatado su intestino. Uniré la vigilia con el sueño. Esperaré permanentemente, sentado en la negrura, sin entender qué espero, mirando cómo se enciende y se amortigua la brasa mientras fuma en silencio el Señor de los Muertos… La semilla del maíz debía corromperse en el oscuro dominio de los muertos para que de su cadáver germinara una nueva planta, otra planta.
Luego recordé que ciertos budistas opinan que, de la naturaleza de los pensamientos del moribundo, depende el tipo de reencarnación que le tocará. Y que Dios mismo le temió a la muerte, según se puede escuchar, en el único texto de los evangelios que manifiesta ese temor, la voz de Jesús en el Monte de los Olivos: “Triste hasta la muerte está mi alma”. Y “Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz”. (Marcos, 14, 34-36). Hoy en día los cristianos prefieren pasar rápidamente sobre ese momento para celebrar Pascua como fiesta de vida, de la resurrección. Ciertamente, tienen razón, pero los que entierran o acaban de enterrar a sus muertos no pueden no sentir tristeza y pavor. La pandemia nos interpela.
Antaño, la gente se preocupaba por saber qué nos espera, después del paso misterioso que pone fin a la vida nuestra en ese mundo sublunar; hasta los más sencillos eran metafísicos al sopesar la suerte que esperaba al difunto, y a todos los vivos, como nosotros. Sopesando el precio del pecado. Transcribo la prédica de un pastor de la Nueva Inglaterra, a fines el siglo XVIII, “el salario del pecado”: “La muerte es justamente nombrada la Reina de los Terrores”. Los sufrimientos y agonías a la hora de la muerte son de verdad terroríficos, el pensamiento de perder su cuerpo y ser disuelto es muy desagradable y las consecuencias son grandes e importantes. Más de un hombre bueno (el uno por una razón, el otro por otra) se quedó temblando a bordo del salto, con miedo de brincar al océano sin fondo de la eternidad”. (1782, Springfield, Mass.) El pastor que predicaba en el sepelio de otro pastor, descendiente de los puritanos, conservaba mucho del terror sagrado que inspiró a Martín Lutero la Reforma.
En la misma época y región, los católicos temblaban menos, confiados en su “destino eterno”, a consecuencia de su “educación supersticiosa en las tinieblas del papismo”, con el famoso purgatorio. Tenían como el ranchero mexicano, mi mayor en edad y sabiduría, la seguridad de encontrarse, alguna vez, en la Luz cerca de Cristo, en compañía de tantas almas electas, posiblemente de tantas personas queridas que nos precedieron en ese camino oscuro, desconocido. Cierto, el infierno podía ser el “salario del pecado”, tanto para los católicos como para los protestantes, pero existía una tercera posibilidad: aquel purgatorio, invención, intuición de los católicos europeos de la Edad Media urbana y comerciante, introducción de la contabilidad en partida doble: pecados y méritos, inversión en el tiempo y en el más allá.
¿Cuánto tiempo se quedaría uno sometido a un fuego purificador que no atormenta como la lumbre infernal? Imposible saberlo antes de la llegada del Día del Juicio. Mientras, los vivos podían ayudar a los difuntos con sus oraciones, y los buenos cristianos rezaban también para “el ánima sola” de los olvidados.
Un abrazo virtual, querido Alfredo.