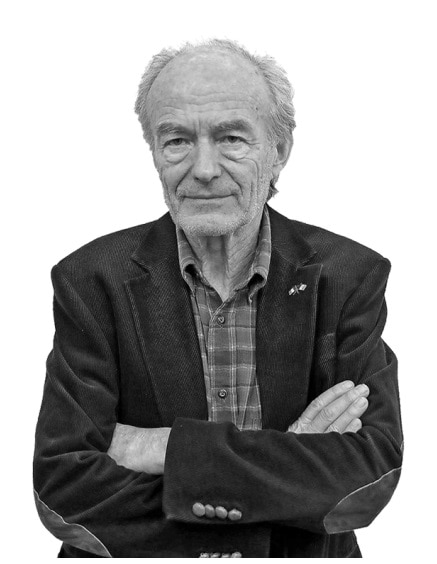En México la democracia no es una innovación importada del extranjero. Todos los gobiernos que se sucedieron desde la independencia, hace exactamente dos siglos, fueron formalmente democráticos, hasta los dos breves imperios que fueron constitucionales, y los que no lo fueron (y hubo muchos) siempre pretendieron serlo. De nuestra presente democracia, dicen algunos que es inmadura, imperfecta, en construcción, no estabilizada, mal institucionalizada, amenazada, otoñal, desprestigiada. Parece necesitar siempre un adjetivo. ¿La calificaremos como “mexicana”?, siguiendo el ejemplo del presidente Vladimir Putin que gusta hablar de democracia rusa…
Hace poco Francisco Valdés apuntó que en nuestro país “la convicción en la libertad para hacer valer la propia voz en la vida común no llegó al corazón de la mayoría”. Hay que preguntarse porque la mayoría es indiferente o apática, no participativa en la democracia representativa. Obviamente no se siente representada por los partidos tradicionales y el desencanto con la democracia política ha crecido en México, si hemos de confiar en los sondeos recientes que dicen que el apoyo a un gobierno autoritario pasó de 12 a 25 por ciento en los dos últimos años. Sería el nivel más alto de preferencia al autoritarismo en veinte años; lo notable es que, en toda América Latina, el promedio de apoyo a la mano dura es de 15%: Paraguay y México ocupan los dos primeros lugares con 26 y 25 por ciento, mientras que Venezuela que sabe lo que eso significa tiene apenas 7%. En México, parece que un 52% de nuestros compatriotas estaría de acuerdo con la propuesta: “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas” (subrayo yo).
Esa frase nos da la clave de lo que puede parecer enigma –no lo es– a los partidarios convencidos de que la democracia es el menos peor de los regímenes. En un artículo reciente, citaba yo al primer libro de la Política de Aristóteles. Un buen lector, de acuerdo con la tesis de que a cada sociedad le corresponde un tipo de constitución, me hizo notar que faltaba a mi breve discurso un párrafo sobre la “crematística” y que era necesario invocar al buen Tomás de Aquino y su tesis del “justo salario”. Muy cierto: el desencanto con la democracia en nuestro país está ligado a la situación económica de la mayoría de la población, a la pobreza, a las desigualdades, “problemas” no resueltos que “un gobierno no democrático” podría, eventualmente, resolver.
Los mexicanos no somos los únicos ilusionados con un gobierno no democrático (incluso militar, contesta el 36% de los mexicanos): Costa Rica, Chile y Uruguay son los únicos países de América Latina que rechazan con mayoría absoluta la eventualidad de un gobierno no democrático. Por cierto, son los países que otorgan el apoyo más alto a la democracia con 79, 82 y 89 por ciento. En México, el 66% se dice poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia y el 40% está de acuerdo en que el Presidente controle los medios de comunicación (el 56% no está de acuerdo, menos mal). En el año 2000, después de la elección de Vicente Fox a la presidencia, el 63% de los mexicanos respaldaba la democracia. Hoy, el 43%, según las cifras más recientes del Latinobarómetro. Preocupante es el hecho de que entre los más jóvenes sea más fuerte la tentación autoritaria. Tienen razón cuando desprecian a los partidos, pero se equivocan cuando creen, como mucha gente, que la democracia política nos debe dar a todos, por sí misma, un buen nivel de vida, borrando con la terrible desigualdad que nos afecta. Esto le toca al ejercicio del gobierno, no a la forma del Estado. La concentración del poder en una sola persona, que es lo que ofrecen todos los variopintos populismos, no es la solución. Por lo pronto, la democracia sigue en vilo.